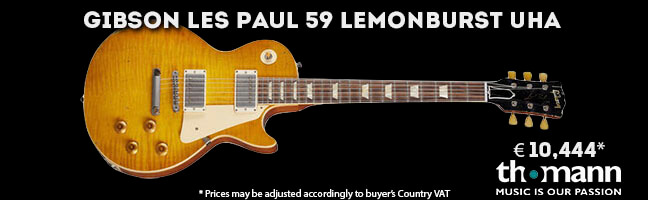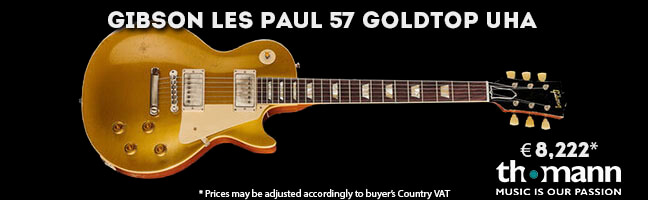Cuando Duane Allman halló su sonido
por Alberto D. Prieto
La música es dolor, un lamento por no
lograr unir los pedazos rotos. La música nace del corazón quebrado y de las
ausencias. Se expresa con la personalidad del sufriente, ya sea como solista o
en una banda... siempre hay un momento de soledad, de diálogo sordo con las
notas que hacen brotar lágrimas en los ojos y ampollas en los dedos. La música
es dolor.
Howard Duane Allman (20 de noviembre de 1946, Nashville, Tennessee) tuvo, pues, una
adolescencia dolorida, porque cada anochecer se le alargaba hasta el amanecer
sentado a la butaca buscando el sonido perdido. Ni siquiera perdido, nunca
hallado. Qué dolor mayor para un músico que no encontrar su música. Porque Duane
Allman ya era una estrella del panorama musical antes de que el mundo lo
viera y murió casi sin haber él podido calentar a su público. Sí le dio tiempo
a hallar su sonido. Pero como la música es dolor, una vez creada la alquimia de
su luz tuvo que dejarla en legado a su posteridad.
Es lo que tienen las estrellas lejanas
en el firmamento. Nacen sin que nadie las perciba, y una vez que alcanzan su
cénit, en realidad ya no están. Duane Allman dejó a sus deudos lo
material, rentas infinitas en royalties por sus trabajos, y lo más importante,
un nuevo paradigma del blues blanco y sureño, orgullo ante la barra del
bar, calma en los ojos, aplomo en la interpretación del verso vital. Y un
sonido. Un sonido nacido del dolor, de las ampollas, de la fiebre. De un
incansable acelerón persiguiendo el sueño interrumpido de una noche más
olvidando las obligaciones mundanas. Cumpliendo el destino.
Después de ver a B. B. King en
directo con solo 13 años, Duane y su hermano pequeño supieron bien qué
hacer en la vida. El chico destinado a la gloria efímera destrozó los surcos de
los vinilos de Muddy Waters y Robert Johnson que logró reunir en
casa y desmontó una Harley de mamá para venderla pieza a pieza... Con ella se
compró la primera guitarra. Doce años después moriría debajo de otra Harley
que, maldición, lo atrapó como un dedo sobre el traste y deslizó su cuerpo
sobre el asfalto.
Si a los 15 años se borraba las huellas
dactilares aplastando cuerdas contra el mástil de una Telecaster, antes
de cambiar de década el pequeño Duane ya era un notable músico de estudio,
cuya habilidad había llamado la atención de los grandes, de costa a costa. De
Florida a California. El fracaso de Hour Glass, la primera banda que
formó junto a su hermano Gregg en Los Ángeles, dejó un legado: los
estudios Fame lo contrataron para ponerle luz a sus sesiones de
grabación para los cantantes de su catálogo.
El secreto de ese pequeño triunfo lo
guardaba él en un botecito de medicinas (drugs en inglés) que a él lo
transportaban a su traste preciso, pero que en realidad lo que hacían era
orbitar a la Strato de las primeras sesiones alrededor de los confines
de un universo nuevo de sonidos. Y con ella y él, a sus oyentes o acompañantes.
A ese viaje se apuntaron Aretha Franklin o Wilson Pickett. Y
otros, como Joe Walsh, pedían la vez para probar la flotación sin
gravedad del slide.
Deslizando meninges con cinco colegas
más, entre ellos de nuevo su hermano Gregg, ahítos de drogas, y sesiones
eternas de whisky e improvisación a las cuerdas, Duane Allman,
guitarrista (uno de ellos) y alma (incluso tras su muerte) de The Allman
Brothers Band, cargó una Les Paul del 59 al equipaje y viajó a Nueva
York en el mágico año del 69.
Todo había llevado hasta ese cambio de
década, una cifra de ida y vuelta, arriba y abajo, perfecta, que concentraba la
tensión capicúa del blues, del rock, del pop, de la psicodelia,
del jazz, del soul, del country. Un año núcleo y de
inflexión que daría a luz los albores del rock progresivo, del heavy,
de la concept music, del funk, del reagge y de otras
hierbas. Miles de caminos habían confluido orgásmicamente en la fiesta de las
flores en que se habían convertido los últimos años 60 y, como todo crescendo,
su explosión posterior germinaría en infinitas nuevas sendas.
Una de ellas la llevaba Duane Allman
guardada, como un mapa del tesoro, en la botellita de Coricodin. Era el
Nueva York de Tom Dawd, el productor de Cream. Y a ese tipo le
quería mostrar Duane que si los tres de Clapton eran la Santísima
Trinidad, los de Allman no eran seis por casualidad.
Llegaban los Allman, con Butch
Trucks (hoy, su sobrino Derek patina el slide con maestría
en la actual formación de los Brothers) y Jai Johanny Johanson
(otro 'session man' de la Fame) a las dos baterías --la luz necesita
potencia--, Dickey Betts como (el otro) guitarrista y Berry Oakley
al bajo. Llegaban a la gran manzana enfebrecidos de blues, con el
mercurio de las ideas progresivas a punto de estallar. El rubio pelirrojo de
bigote sureño venía explotando como una supernova, inquieto por cosechar la
siembra de meses atrás, cuando todos sus humores confluyeron en un delirio:
enfermo, en la cama había escuchado entre sudores el onírico slide del 'Statesboro
blues' a cargo de Taj Mahal. Esa cover radiada había dado con el
traste preciso, pues Duane, tras vaciar el bote de analgésico, ya no
quiso bajar el calor de su fiebre nunca más. El Coricidin en su dedo
anular había inaugurado su auténtico sonido, el dulce slide de Duane
Allman que, aderezado con el picante agudo de la rosca del volumen al
máximo, sirvió de escuela a toda una generación.
Ensayando en cementerios, mojando la
inspiración en licores y otras hierbas labraron los surcos de dos elepés
repletos de inspiración, ceremoniando la botadura oficial de una suerte de blues
blanco y del sur. Con reminiscencias folkies y con anticipos del rock
progresivo. Con la Gibson ES-345 semihueca y las Les Paul Cherry
Sunburst. Con eternas instrumentales llenas de melodías diferentes que
forjaban planteamientos, nudos, desenlaces y subhistorias propias para
enardecer. Con pequeñas perlas directas al fondo del vaso de bourbon. Con un
sonido propio tan necesario que dolía imaginar qué habría sido de nosotros sin
él. Y qué habíamos hecho antes de él.
Duane no sólo prestó su apellido al grupo. También iluminó con su habilidad
e ingenio a unas guitarras que hasta entonces no sabían de lo que eran capaces.
El brillo más intenso de los Allman
Brothers era, en todo caso, sobre las tablas. Así que a nadie sorprendió
que 'At Fillmore East', su siguiente álbum, un directo grabado en marzo
del 71 en ese escenario de Nueva York, fuera como registrar una explosión y
ofrecerla, surco a surco, en alta definición. Se publicó en verano, sólo tres
meses y medio antes de que en Macon, Georgia, salieran todos a por comida en un
receso de las sesiones que luego rellenarían el póstumo 'Eat a Peach'.
Esa parte del legado sonoro la dejó Duane en másters de estudio. Pero
hubo otra. Mayor. La impronta que dejó su sonido en los grandes del negocio de
las seis cuerdas.
Harrison lo negaba (claro, qué iba a hacer sino control de daños), pero
cuentan por ahí que Pattie Boyd reprochaba a Clapton, entre
licores, que ella era tan grande que había inspirado el 'Something' de George.
Cuentan que, dolido, él alegaba que, entre pico y pico, la supo conquistar y
arrebatarla de los brazos del ex beatle componiéndole la grandiosa 'Layla'
que dio título al único disco de Manolenta con Dereck and The
Dominos. Y cuentan que por muy todopoderoso que fuera el dios de la
guitarra, capaz de robar mujeres y destronar del blues hasta a los
negros del Mississippi, no fue hasta que convenció a Allman para que lo
acompañara en las sesiones del elepé que 'Layla' tomó forma. Al punto de
que la poderosa personalidad de la canción, lo que la hizo redonda --y digna de
que Pattie pudiera también presumir de haber sido su musa-- fue el
trabajo de Duane. Para empezar, le sacó a la Les Paul Goldtop del 57
el brutal riff que la anuncia. Convirtió una versión sonada del lamento
--"There is nothing I can do..."--
de Albert King en 'As the years go passing by' en uno de los más
inconfundibles fraseos sacados jamás a una seis cuerdas. Y para terminar, Allman
improvisó junto al piano de Jim Gordon el slide patinado del
cierre, ese lamento de mil gatas que salía de la botellita de coricidine
que el diablo sureño se anillaba en el anular izquierdo.
Clapton tampoco es quien más lo cuenta, claro. Si la música es dolor, que un
demonio de niñato pelirrojo le perfeccione a dios su creación, eso es el dolor
supremo.
La corta carrera de Duane Allman,
dos discos en estudio y uno en directo con los Brothers, no le evitó
alcanzar la categoría de mágico, pese a ponerse su luz tan pronto. Su pinta
perruna, su afición a la mezcla de sustancias y sonidos, invitan a pensar en
que hay algo de alquimista en su habilidad para ser ubicuo y que sus seis
cuerdas estuvieran (y aún permanezcan) a la vez en varios mundos: el del blues,
el del rock sureño, el del jazz, el del soul... Duane
bebió esos licores desde enano en el gramófono de casa y se alimentó de esas
esencias haciéndolas suyas. Y en su motor de explosión hizo una mezcla oculta e
inconfundible, como el sonido de una Harley.
Slide, todo patina, hasta la moto sobre
mí. Y después, el sonido de la ausencia. La música es dolor. Llegamos tarde a
tu sonido; ya te habías ido. Pero aquí sigue brillando.