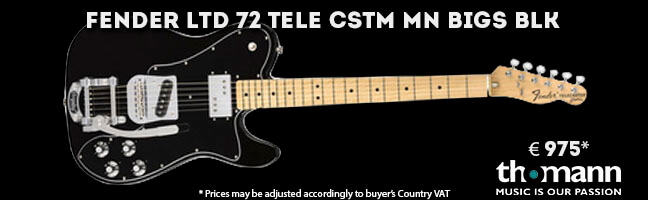Keith Richards
Keith Richards, El Gato del Demonio
por Alberto D. Prieto
Quien no haya oído hablar de él no
querría cruzárselo a la vuelta de una esquina oscura de Edith Grove.
De noche
húmeda y solitaria, sólo los pasos propios acompañan hasta que una presencia se
anuncia con ese anticipo hormonado que impregna el aire de los efluvios rancios
que expelen los cuerpos ahítos de destilados. En ese caso, sólo la suerte de
que quien va a cruzarse contigo comparta tus mismas runas y se reconozca en tu
calavera te salvará del sobresalto. Falta el aire. El aire se puede masticar.
El corazón se acelera. Ojos pintados, un pañuelo desastrado, sonrisa diabólica.
Uno, dos... Un, dos tres, cuatro...
Y así hasta nueve.
El mal augurio que da el felino si te lo
cruzas en un callejón oscuro, lo compensa el gato negro si es de los tuyos,
tenerlo en casa es tenido como símbolo de buena suerte en algunas culturas.
Incluso Dios le mandó una pareja extra a Noé para acabar con la
plaga de roedores, que se reproducían como locos en el arca... Su eficiencia en
trabajos oscuros degeneró en que también es el alter ego de las brujas, según
la medieval persecución católica. Se lo identifica con el demonio, con la magia
negra... pero también, desde el antiguo Egipto, con ciertas divinidades
de la longevidad. Por su carácter autosuficiente e independiente, por lo que
tiene de enigmático y mágico, se dice de él, en algunos países, que el gato
tiene siete vidas. O nueve.
Nacer, crecer, reproducirse y morir... o
no. Cuando el diablo te corresponde en simpatía y sellas la amistad, ésta puede
ser eterna... ¿medio siglo tal vez? ¿Más? La generación de hijos de la II
posguerra mundial, la más prolífica de la música popular moderna, la que ha
creado nuestros mitos desde la soledad y el dolor de familias rotas y llenas de
desequilibrados veteranos, dibujando a escondidas reflejos de sus silencios
íntimos, aporreando guitarras y rencores de madurez autoinfligida. Esa tropa de
niños se forjaron autodidactas en las artes que exorcizaran sus miedos,
rodillas descarnadas, mondas de patata, coles hervidas, frío y noches ensayando
acordes entre cigarrillos de urgencia y a hurtadillas.
Abuelos callados que
pasean pensativos, que ponen pruebas, que aprueban travesuras, que las
alientan, que quieren nietos fuertes, ya que ellos sobrevivieron por suerte (o
no) a la primera, pero sus hijos no regresaron de la segunda (o lo hicieron a
medias), y sin encallecer un poco el alma no ven salida a esta muerte en vida.
Madres trabajadoras de hijos únicos, solitarios, criados en la calle, esquivando
coches y bandas rivales y policías y sarnas y peleas y empujones, y ladrones de
la merienda, niños de la segunda posguerra que crecieron rodeados de madres y
tías solteronas, de varas en la mano o en el culo cuando no acertaban con las
cuentas, que aprendieron a cantar con el himno y con la reina, en el coro de la
iglesia, que crecieron adolescentes y decidieron crear su mundo con todo eso
que habían mamado entre adoquines, ratas, escombros y bombas sin estallar,
camino de clase o de las pellas, que se reprodujeron en bandas de mal sonido y
peor reputación, que luego germinaron en lo que hoy son nuestros mitos y que ni
cayendo de lo alto de un cocotero morirán, o eso parece, porque si su vida
empezó en aquel infierno, por quién van a tener simpatía correspondida si no es
por el diablo. Por sus vidas eternas.
Como los éxitos de los Stones.
Como el sonido inconfundible de Keith, tan irreal como el mundo que lo
crió, porque ¿quién podría creer que ese viejo encorvado por el peso de sus
innumerables arrugas, lento de movimientos por el peso de los años, las drogas
consumidas, el alcohol destilado y las mujeres despachadas, quién puede
certificar que ese guiñapo humano estrafalario y como ido, ése, puede hacer
sonar una Gibson como un coro espídico de genios del blues? Richards
desafía a la lógica sobreviviendo a ella y fabricando la atmósfera que respiran
Jagger, Watts y Wood. Y, que dios no nos oiga, todos
querríamos esnifarnos sus cenizas algún día, por si hay alguna alquimia oscura
que se herede por consumo. Mientras tanto, le rendimos pleitesía, abuelos,
padres y nietos, para ver si la vamos heredando por simpatía. Hasta que podamos
presentarnos y él, colmado de riquezas y buen gusto musical, nos muestre los
secretos de su juego. O nos mande a paseo. A saber.
Corría 1959 y un adolescente de
mandíbula prominente se matriculaba en la escuela de arte de Sidcup. Allí lo
había llevado su dual habilidad de expresarse a través del dibujo virtuoso y de
los contenedores quemados para encubrir algún pequeño hurto. Un colega del
barrio en Dartford acudía al mismo centro y en sus ratos libres aporreaba
instrumentos en una banda de ridículo nombre, por otro lado normal en los
últimos cincuenta: Little Boy Blue and the Blue Boys. Aunque por allí
también andaba un tal Mick Jagger, no fue hasta año y medio después que Keith
y Mick se cruzaron en un tren y rememoraron su infancia juntos en la
escuela primaria. Antes de que la vida los separara y de que los reunieran unos
discos de Chuck Berry y Muddy Waters que, bajo el brazo del niño
bien de morros agresivos y mirada lasciva, sirvieran de excusa al artista de
las broncas fáciles para invitarlo a merendar esa misma tarde. Ya era la
primavera de 1961 cuando todo empezó…
Keith Richards nunca ha dejado que la vida lo cocinara. Se largó de casa harto a los
19, y prefirió Edith Grove, un barrio pasado Chelsea un buen rato, y una
leonera guarra y fría y con colegas sudados de tanto privar y tocar (guitarras
y otras hembras) antes que el calor del hogar familiar, donde se veía
sojuzgado.
De casa, a falta de pasta, se llevó una
buena herencia. Descendiente de hugonotes franceses que huyeron a Inglaterra en
el siglo XVIII, el abuelo Theodor August Dupree tocaba varios
instrumentos y sus siete hijas, entre ellas mamá Doris, cantaban y
tocaban instrumentos. El pequeño Keith había aprendido a cantar a los
dos años, y a los cuatro años ya corregía a su madre si ésta desafinaba...
Es costumbre de la adolescencia ir
probando de aquí y de allá, dejarse llevar por algo o alguien o, llegado el
momento, liderar una pandilla de intereses comunes. Nunca ha sido ése el caso
de Keith Richards. Aún adolescente en cierto sentido a sus setenta, sólo
respira Rolling Stones, el sentido de sus longevas, múltiples e
improbables supervivencias. El guitarrista de los ojos maquillados, cuarto
mejor de toda la historia de las seis cuerdas enchufadas según la lista de la
revista que remeda el nombre de su único motivo para seguir por aquí, ha
permanecido crudo, pellejos y tendones, vertiendo el aceite de modo preventivo
ante cualquiera que quisiera domarlo o tomarle medidas.
Lo más que se ha podido
hacer con él es acompañarlo en su camino, como hizo Gram Parsons, aquel
colega americano que apareció a finales de los 60 con sus Byrds a
cuestas para revelarle los secretos del folk blanco y las armonías
sureñas de viento y cuerda, entender sus riffs sincopados, iluminarle el
camino hacia el desarrollo de sus personalísimos acordes en sol abierta y
aceptar que él, sólo él, marque la melodía de su vida. Y de la tuya si quieres
permanecer cerca.
Antes, un 9 de mayo del 65, tras
explotarse unos granos tardíos ante el espejo del baño de un hotel en Tampa
(Florida, EEUU), Keith había mostrado a Mick el embrión de algo.
Ni en ese momento ni tras terminar el parto cuatro días después en los estudios
Chess de Chicago confiaron ninguno de los dos demasiado. Pero Brian
Jones, aún algo lúcido, Charlie Watts, siempre ponderado, Bill
Wyman, el eterno Ian Stewart y el todavía manager Andrew Oldham
votaron a favor. 'Satisfaction' lo tenía todo y había que darle salida.
Efectivamente, ese título se convirtió
en himno en cuanto se publicó un par de meses más tarde como single: el riff
eterno estaba basado, según Richards en un algo que le inspiró el 'Dancing
in the Street' de Martha & The Vandellas, precisamente una
canción que años después motivaría a Mick para darle la espalda a una de
la múltiples resurrecciones de Keith poniendo como excusa uno de esos
proyectos en los que su alter ego sólo quería hinchar su ego, en esta ocasión
sumándose a la gloria de Bowie.
El sonido abofeteado a la cara desnuda,
la letra rebelde y generacional, de incomprendidos herederos de un mundo ajeno,
de jóvenes que se quieren apoderar de su mundo, del mundo... Y el nombre.
Será o no una coincidencia, una
casualidad, pero la canción, cantada en negativo, tiene un título que está
expresado en positivo, dentro del mensaje de hartazgo se contiene una
esperanza. Si en la vida no hayas satisfacción, vente y sé un Stone,
cántalo con nosotros. Hagamos de este infierno, al menos, nuestro infierno.
Quizás ése es el secreto de nacer,
crecer, retozar y no morir. Ser un pellejo, permanecer crudo, y gobernando tu
destino, escurriéndote a tiempo, gesto altivo recién caído del cocotero,
sonrisa eterna, guitarra al hombro.
Así puedes superar que el Marquee
de Oxford Street vete a tu grupo cuando más necesitas presentarte en el club
más importante del Londres del 62 y que su dueño te denuncie por violentarle
el local y quererle hacer tragar la Harmony Meteor.
Es la única manera
de aguantar una rivalidad impostada por los fans, los managers y la prensa con
los cuatro fabulosos chicos de Liverpool con los que, por cierto, sales a tomar
cervezas tras los bolos a comentar los secretos de la Epiphone Casino.
Sólo machacando así la Les Paul no sucumbes a que tu chica, Anita
Pallenberg, se meta en la cama con tu mejor amigo y todo el mundo vea en
pantalla grande lo realistas que quedaban unas escenas profusamente
'ensayadas'.
De ese modo, resistes en pie vodkas, bourbons y otros licores en
cantidades que tumbarían a los millones que te aclamaron en Hyde Park en el 69
a lomos de la Flying V.
Sólo ese carácter te hace sobrevivir a la muerte
de tu hija de un mes, Tara, en plena gira americana y logras seguir en
la carretera, mientras el sol se te pinta en cinco cuerdas negras.
Es de esta guisa que un robo de la mejor colección de once joyas de vicioso de Gibsons,
Ampers, Telecastesr o Guild Bluesbirds, valoradas en
40.000 dólares del año 71 no acabe contigo, ni siquiera te despeine.
Sin la Strato
y la SG, cómo habrías soportado la ausencia de papá Bert casi dos
décadas, y cómo lo habrías adoptado desde el reencuentro en 1982 (en un garito,
claro) como compañero de juergas...
Ésa es la actitud que permite que,
decenas de palizas, broncas, detenciones y juicios después, la posesión ilegal
de armas, el escándalo público, las agresiones a la autoridad y el tráfico de
narcóticos hayan inspirado para ti a los mejores luthiers, como Ted Newman
Jones, y no hayan pasado de ser acusaciones que todos confirmarían, pero
que no te pudren en la cárcel como a cualquier mortal.
Un carácter así es el
que te permite salir del hoyo reconociendo con pasajera lucidez en junio del 93
los méritos de Ronnie Wood, quien supo tomar tus riendas cuando lo
necesitaste, y fue solista de tu Firebird cuando tú sólo dabas para
rítmico en la Black Beauty y te dio espacio y tiempo para regresar del
abismo en que te sumió escuchar cómo la otra mitad del Richards/Jagger
borraba tu apellido de sus proyectos y te daba la espalda, deseando en voz alta
que volvieras al caballo. Y es el que, cuando ya has gastado más oportunidades
de las que te podría ofrecer el mismísimo diablo y asomas por tu último
desfiladero, hace que mandes a paseo a dios y a leguleyos, le pongas una copa a
Mick y le digas: 'pero qué coño'... y que él te entienda. Y que vuelva
la risa.
Ésa es la esencia de los Stones,
el único grupo en el que el batería admite que no es él, Charlie Watts,
quién marca el compás, sino que en esa banda todos siguen a Keith Richards,
un tipo cuyas trabajadas venas son cuerdas de guitarra, de aspecto
estrafalario, que reúne las condiciones de quien abre un camino, que suelen ser
sólo una, la de no pretender marcar más que su propio paso. Iré donde quiera
ir, lo haré con quien decida y me pararé sólo donde halle placer para dar y
recibir. Las mujeres que lo abrazaron lo pudieron hacer porque se limitaron a
acompañarlo (y arroparlo, eso sí) en los avatares de esa senda, y así entre sus
éxitos de rockero están las más tiernas baladas de amor y los desafíos más
explícitos al rancio orden que lo vio nacer.
Los pedales y cuerdas de Keith
Richards han mostrado en 50 años bajo los focos y sobre las tablas algo de
mágico, alternando como sólo dios sabe rítmica y solista o mezclándose en
ambientes imposibles; algo de enigmático, creando riffs inspirados en el
aliento entrecortado de los fans al reconocerlos; y algo de independiente y
autosuficiente, sabiendo cuándo tomar las riendas y cuándo apartarse a tierra
incógnita para exorcizar sus miserias. El alma inmortal de los Stones ha
tenido suerte de haber nacido en Inglaterra, donde los gatos del demonio tienen
nueve vidas. Y también los convocados a sus encantamientos, espíritus
materiales a los que su magia ha colmado de riquezas en la práctica de la
simpatía por su buen gusto, rendidos a sus encantamientos.
Uno, dos... Un, dos,
tres, cuatro.
Sólo dios sabe si
vamos por nueve.