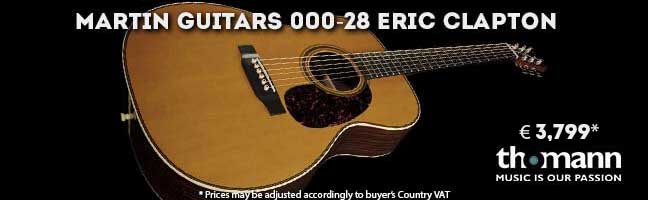Cruzarse en el camino de dios
Por Alberto D. Prieto
Por
entonces, Clapton ya era dios. Pero lo era sólo para una tropa informe
de locos y alguna que otra grupie. Su misión en la Tierra, al menos en la
tierras reinadas por su graciosa majestad, era la expansión del blues más puro.
Y eso le había llevado a un engreimiento creciente, a la necesidad de ir dando
tumbos de sala en sala, de grupo en grupo, sembrando la verdad del blues y la
discordia de su huida. Eric Clapton siempre sintió que su camino iba
recto y que debía seguir dejando atrás esos encuentros espontáneos.
Por
entonces, ya había dejado la impronta que luego Jeff Beck y Jimmy
Page florecerían en los Yardbirds y una biblia de blues rock en
el ‘Álbum de Beano' para que John Mayall pudiera siempre
recluirse en esos cuarteles cuando, década a década, su cambiante formación
necesitara enderezarse.
Decíamos
que por entonces Clapton ya era dios. Como rezaba un graffiti en los
muros meados por borrachos de la estación de metro de Islington, y como él
mismo se repetía cada noche. Paseando las calles vacías de Londres tras
el último bolo -suyo o de otros- y la penúltima copa en el Marquee,
repasaba sus inseguridades y sus vanidades al vaho del frío amanecer del
Támesis. Sin casa en la que caerse muerto, débil en autoestima, presumido en su
refugio musical, con cuyo virtuosismo obsesivo lograba reprocharle al mundo
todas sus incongruencias.
Eso,
casi siempre algo borracho, era Clapton cuando al día siguiente de que
Inglaterra levantará la Copa Jules Rimet en la final del mundial
celebrada en Wembley -la del no gol ante Alemania, la de la venganza
generacional por una posguerra de privaciones, la de te jodes que el fútbol lo
inventé yo y ya está bien-, esa noche de resaca patriótica, Cream debutó
a lo grande en el Festival de Jazz y Blues de Windsor ante 15.000
espectadores. Era el verano del 66 y Clapton, Baker y Bruce
cerraban insospechadamente un cartel que incluía a los Who, y lograban,
bajo un diluvio universal y con sólo tres temas, varias repeticiones y alguna
improvisación, que la audiencia y la crítica coincidiera: si Clapton era
dios, los Cream eran la santísima trinidad.
Sólo
hacía siete años que, tras la muerte de Buddy Holly, Clapton quedó
aturdido por la noticia, con 14 años y mucha mala leche. Levitando ante la
pantalla, lo había visto brillar a lomos de una Fender pocos días
antesen el 'Sunday Night at the London Palladium', y deambulando,
también perdida la mirada, por el patio de su colegio en Ripley, amó la
música, donde podría encerrarse en sus trémolos interiores -una madre ausente,
un padre desconocido, poca habilidad social y su nulo interés por patear
pelotas en los descampados dejados por las bombas alemanas-.
”Esa
Fender era el futuro y yo quería huir de mi pasado; es así”, así que logró que Rose y Jack, sus abuelos, le
regalaran una primera guitarra, una acústica Hoyer de mala factura. La machacó
tocando repetidamente sobre los primeros singles que pudo adquirir. Encerrado
en su cuarto, dejándose los dedos sobre unas cuerdas duras de acero demasiado
lejos de un mástil mal montado, Eric fue aprendiendo a sentir a través
de los acordes. Total, no tenía a quién hablarle.
Hijo
de un militar estadounidense destinado en Inglaterra durante la II Guerra
Mundial, había crecido creyendo que su adolescente, abandonada y, sobre todo,
ausente madre era su hermana mayor, y con quienes en verdad eran sus abuelos
ejerciendo de padres. No es difícil imaginar el impacto de descubrir la verdad
a los nueve años. Y sus consecuencias en el comportamiento del joven Clapton.
Del
trabajo con la Hoyer vino su costumbre de tocar fuerte. Y de ahí lo de 'manolenta',
apodo que le fue adjudicado por su parsimonia para cambiar las cuerdas rotas de
su Gibson ES-335 del 64 color cereza entre canción y canción, que me
esperen, si quieren escuchar buen blues. Con el tiempo, resulta un
contradiós que Clapton rechazara salir en la foto de portada y
abandonara los Yardbirds por las veleidades poperas del tema que los
encumbró: 'For your love'. Tiene gracia, porque la dilatadísima carrera
de uno de los siempre considerado mejor guitarrista de la historia está llena
de concesiones a las impurezas de las modas.
Pero
Eric Clapton (Ripley, Surrey, Inglaterra, 1945) era joven y orgulloso,
se sabía virtuoso y no tenía nada que perder cuando mandó al carajo a Chris
Dreja y los demás y tomó su camino. Empezaba a devolverle a la vida cara
más ingrata.
Los
primeros años de la carrera musical de Clapton eran los de un auténtico
putero del blues. Según iba perfeccionando su habilidad a las cuerdas,
entregaba por tiempo determinado y finito su amor eterno a una u otra formación
de grandes músicos, traicionando sin miramientos a la anterior. Así, dio el
portazo a Cream, arrojó a la basura su aventura con Winwood y los
demás en Blind Faith y qué decir de su rápido desencanto con los Dominos
tras el disco de ‘Layla’.
Su
sonido, el llamado ‘woman tone’, nacía de su Gibson cereza y un
ampli Marshall de válvulas. Como ésas que le dieron nombre -las que
cabalgaban su grupa para siempre por una noche-, Clapton hace una
interpretación distorsionada, exagerando la intensidad del volumen y los tonos
del amplificador al máximo, y la rueda del tono de la guitarra al mínimo:
como su compromiso personal, él al mínimo y la banda, o la hembra, exprimida
hasta la pulpa.
Vino
entonces la heroína desesperada por la única transgresión que se escapaba de su
voluntad: el repetitivo 'no' de Pattie Boyd a abandonar a George
Harrison, un amigo amoroso y fiel, pese a todo.
En
aquellos años de dinero fácil y caprichos, justo antes de dejar a los Dominos,
entró en una tienda de viejo en Nashville (Tennessee) y compró seis Fender
Stratocaster. Usó lo mejor de tres de ellas para la creación de ‘Blackie’,
su guitarra favorita para directo. Pero para saber qué hacer con las demás, el
dios de la guitarra habría de esperar a dejar de levitar en coca, ácidos o
jaco. Al menos, un rato.
Empezó
a desaparecer el blues a cambio de reagge y los sintetizadores
ochenteros, llegó la muerte de algunos amigos y de varias amantes a lomos del
caballo y él pudo cambiar la jeringuilla por la botella gracias a la
insistencia de otro amigo, Pete Townshend, que sostuvo su carrera con
recitales 'ad hoc' y su alma con consejos a medida.
Pattie
se había mudado en el 74 por fin a Hurtwood,
la finca residencia que años antes había adquirido 'manolenta' cerca de
su casa natal. Y cuando en teoría todo encajaba, el amor, el éxito, el hogar,
el reconocimiento universal, y cierta madurez al menos teórica, quedó claro que
la huída sólo acababa de comenzar.
Musicalmente,
los elepés de Clapton incluían por entonces no más de una perla por
trabajo. El resto, hojarasca bien colocada. Su vida personal era reflejo y
causa del enorme error de contar más botellas de licor que días el calendario.
Inició varias relaciones amorosas mientras se casaba, traicionaba, regresaba y
se divorciaba de Pattie. Del 79 al 89, le dio tiempo de componerle bellezas
como 'Wonderful tonight' y de confesarle un par de hijos ilegítimos.
Paradójicamente,
la trágica muerte a principios de los 90 del segundo de ellos fue lo que enseñó
a vivir a Eric Patrick Clapton 56 años después de nacer bastardo y
vergonzante en un pueblo inglés y todavía moralmente victoriano. La caída desde
un cielo de 50 pisos de Conor frenó en seco la huida de su endiosado
viejo, quién se comprometió con la sobriedad de por vida y hasta dejó de fumar.
Unos meses apartado componiendo en soledad lo enderezaron moralmente y le
mostraron su camino. Con la interpretación pública de ‘Tears in Heaven’ en
el concierto ‘Unplugged’ de la MTV se desposeyó de demonios y
dejó el papel de dios.
Su
regreso a las listas y el posterior encuentro casual en una fiesta con Melia,
su actual esposa y madre de tres hijas en común, convirtieron al dios
atormentado de la guitarra en un generoso filántropo, dueño de una clínica de
desintoxicación alcohólica junto a su mansión en Antigua (caribe), y
organizador de innumerables festivales benéficos y de ya unos cuantos conciertos
de despedida a los amigos que han empezado a llegar al final de su camino.
Uno
de ellos, aquel ex beatle a cuya guitarra hizo llorar tras un arrebato
alcohólico, cuando le confesó que 'Layla' era por Pattie, su
esposa, y que se la pensaba arrebatar. George Harrison, quien junto a Steve
Winwood y Pete Townshend, los tres, supieron siempre caminar en
paralelo a Clapton, cruzándose en su camino divino cuando lo hacen los
amigos: para exorcizarle en alguna ‘jam’ o a bofetadas. Para ellos fueron
aquellas tres Stratocaster adquiridas de saldo, las hermanas de 'Blackie',
ésa de la que se despidió Clapton a cambio de casi un millón de dólares
en una subasta a beneficio de su centro de rehabilitación, de nombre
Crossroads, claro.
(Imágenes: ©CordonPress)